Una historiadora que analiza discursos!
De Scott a Preciado, del velo al turbante, del lenguaje a la religión
Me estoy volviendo habitué de una serie de entrevistas exquisitas que viene haciendo el periodista Mariano Schuster para Nueva sociedad, una revista latinoamericana de ciencias sociales que, además de su formato digital, ofrece una versión en papel. Belleza. Cuando vi la portada de la última entrevista no pude evitar entrar al instante y dedicarle todo mi desayuno: simplemente soy fan de Joan W. Scott, algo que le debo en buena medida a la lingüista feminista Sara Pérez. Gracias, Sara.
Joan Scott es referente de lo que se llama historia crítica, especialmente en relación con problemáticas de género. Pero yo la empecé a leer por su impronta posestructuralista, tan fundamental en la corriente de análisis del discurso con la que me formé. Scott fue la autora que me abrió las puertas al desarrollo de un trabajo interdisciplinar significativo a través de un puente -que hasta entonces me era sólo intuitivo- entre los estudios del discurso, por un lado, y la historia y los estudios de la memoria, por otro.
No me olvido de la primera vez que con la Prof. Pérez hablamos del artículo titulado El género: una categoría útil para el análisis histórico, que salió originalmente en inglés en 1986 y fue traducido al español 1990 (circula en la internet ;). Sara me dijo “Es una historiadora que le está diciendo a lxs historiadorxs por qué tienen que analizar discursos!!!” y me conquistó.
Después de inmiscuirme en la obra de Scott durante un tiempo, retomé oficialmente mi lectura de ese primer artículo en un trabajo de revisión bibliográfica sobre mujeres y guerras que publiqué en Cuadernos de Marte. Revista latinoamericana de sociología de la guerra. Y aunque me sigo sintiendo un poco desubicada cuando envío textos lingüísticos a revistas de Sociología o de Historia, Scott me ayudó a apaciguar esa autopercepción de intrusa.

Sobre la relación entre historia y discurso, en la entrevista de Nueva Sociedad la historiadora estadounidense expresa:
“Para mí, el posestructuralismo significó [...] darle valor e importancia al lenguaje, a las cuestiones asociadas a la representación, a los procesos inconscientes sobre los que nunca antes había reflexionado. El posestructuralismo hizo que, en lugar de preguntarme por qué suceden las cosas, me pregunte mucho más a menudo cómo suceden las cosas. Y, en cuanto al lenguaje, dirigió mi atención a otros sitios. En lugar de tomar al lenguaje al pie de la letra, como algo dado, me pregunto cómo funciona, cuáles son sus efectos.”
Es decir: más que la historia “en sí” -si es que eso existe- o más que los sucesos históricos, el foco está en los efectos de sentido que pueden albergar y (re)producir los discursos de la historia. Y acá radica el interés de Scott por la historia crítica, cuyo antecedente es la noción de “historia del presente” de Michel Foucault. Este enfoque busca cuestionar los conceptos del presente con los cuales se construye el pasado y ver qué función cumplen tales nociones. Es algo muy psicoanalítico y también muy típico del análisis del discurso: así como el trabajo de lx analista del discurso no es recapitular los contenidos de un texto, sino ofrecer interpretaciones sobre las posiciones y relaciones de poder que tal texto reproduce, el trabajo de lx historiadorx no es recomponer o evidenciar los hechos históricos en una narración lineal, sino producir conocimientos a través de la interpretación de tales hechos.
Explica Scott:
“Creo que, en este marco, uno de los conceptos a interrogar es el de la propia historia, la historia que asume una narrativa singular (pasado, presente, futuro), la historia a la que Walter Benjamin se refería como «tiempo vacío homogéneo». ¿Qué tipo de presente legitima esa historia? ¿Y si pensáramos en términos de trayectorias alternativas o de temporalidades plurales, tal como nos han enseñado muchos historiadores del Sur Global?”
En este interés por interrogar nociones, la historiadora propone repensar la noción de género y deshacer una serie de binarismos que han caracterizado durante décadas el pensamiento intelectual occidental: mujer/hombre, igualdad/diferencia, religioso/secular. Sobre esta última dicotomía, la entrevista no tiene desperdicio.
Retomando los argumentos de sus libros The politics of Veil [La política del velo] (2007) y Sexo y secularismo (2017), Scott explica que su investigación sobre el laicismo en Francia partió de una aparente contradicción: la prohibición de usar velo en el espacio público se justificó por un intento de proteger a las mujeres de la opresión religiosa; sin embargo, tal prohibición -y, en general, el laicismo- no contribuyó a disminuir las desigualdades de género, sino a legitimarlas. ¿Cómo? Reemplazando la autoridad de Dios por la autoridad de la Naturaleza, es decir, por la idea biologicista según la cual existe una diferencia natural entre los sexos. “La teoría de la evolución contribuyó a ese proceso, y la reproducción (de la familia, la raza y la nación) se convirtió en el imperativo para la construcción del Estado y de la nación misma. En esa concepción de las cosas, el papel reproductivo de la mujer se volvió cada vez más determinante.
A juzgar por tal matriz ideológica, pareciera que la idea de prohibir expresiones religiosas en el espacio público es eminentemente de derecha. Y es cierto que la interdicción fue iniciativa de legisladores conservadores que buscaron llevar adelante un proceso de asimilación de lxs musulmanxs a la identidad francesa. La protagonista es la ley que impulsó una “nueva laicidad” en 2004 y que vino a reemplazar la norma originalmente sancionada en 1905. Como se ve en esta noticia de TV5Monde, la discusión fue creciendo en los últimos veinte años, y en el último tiempo se retomó un debate iniciado en 1989: ¿velo en las escuelas, sí o no?

Scott explica que una de las mayores diferencias entre las leyes de 1905 y 2004 es que antes de este siglo el Estado era el único actor que debía tener neutralidad religiosa, y la ciudadanía mantenía “libertad de conciencia” y de expresión, mientras que con la nueva ley “la obligación de neutralidad ha sido desplazada del Estado a los ciudadanos”.
Esta intervención del Estado en la vida religiosa de las personas fue crecientemente adoptada por sectores de izquierda y progresistas, incluso dentro de los feminismos. Y acá, una de las partes más atractivas de la discusión. Mariano Schuster le pregunta a la entrevistada:
“Si la secularización no condujo a la emancipación de la mujer ni se vinculó necesariamente a una concepción asociada a la igualdad de género, ¿por qué se utiliza hoy el laicismo como argumento para defender los derechos de la mujer frente a los «tradicionalismos religiosos», y en particular frente al islam, en gran parte de Europa?”
La respuesta de la historiadora es que la asociación entre laicismo e igualdad de género se usó tanto para encubrir las desigualdades del sistema laico como para condenar el islam. El argumento civilizatorio según el cual Occidente es igualitario y Oriente es opresivo sirvió para encauzar una política identitaria del republicanismo francés.
Cuando leí esto, me acordé de una nota de opinión escrita por Paul Preciado en 2011 y reeditada después en el hermosísimo libro Un apartamento en Urano. Crónicas del cruce (Anagrama, 2019). La nota se llama “Revoluciones veladas: el turbante de Simone de Beauvoir y el feminismo árabe”.
Preciado recuerda que la escritora francesa Simone de Beauvoir solía usar turbante, lo cual desafiaba tanto el carácter asiático de tal prenda como la impronta occidental de la identidad beauvoiriana. Desde una suerte de etimología filosófica de la palabra “turbante”, que entra al francés después de pasar por el turco (tülbend) y el persa (dulband), el autor explica que tanto este ornamento como el velo islámico integran el conjunto de “apéndices culturales de la cabeza”, dentro del cual figuran también el pagri indio y el turbante sij.
Y propone una relación particular entre la mujer occidental que lleva velo y las mujeres musulmanas que viven en el mundo occidental. Por un lado, la elección indumentaria de Beauvoir se puede leer como una disidencia no solo de género, sino también nacional porque se distancia culturalmente de una parte del cuerpo que define identidades: por ejemplo, la autora de El segundo sexo se niega a mostrar su cabellera, un elemento que en la cultura occidental es considerado rasgo seductor en la feminidad heterosexual. Por otro lado, el velo en tanto técnica de producción de identidades puede funcionar como una estrategia de “resistencia a la normalización” y entrar en tensión no solo con las normas de nacionalidad y de género, sino también con la constante exclusión a la que son sometidas las musulmanas en los países occidentales.
Esta discusión toca la espina dorsal del desenvolvimiento de los feminismos en las últimas décadas, sobre todo en lo concerniente al protagonismo de la (en singular) mujer blanca heterosexual como protagonista de la opresión femenina y de las luchas contra ella. La cuestión es ¿qué lugar hay para los feminismos periféricos y queer? En un movimiento casi poético, Preciado transforma la palabra “velo” en un verbo, proceso y acción: los feminismos árabes, negros, indígenas, etc., fueron velados por aquel feminismo hegemónico. Y es así como el autor empieza su desarrollo argumentativo con una pregunta: “¿Seríamos capaces de escuchar hoy en Occidente a una feminista con turbante?”
*La foto de portada de este post fue tomada de la nota “Multa en Francia por conducir con niqab islámico” firmada por Gerardo Lissardy, publicada por BBC News Mundo el día 23 de abril de 2010.




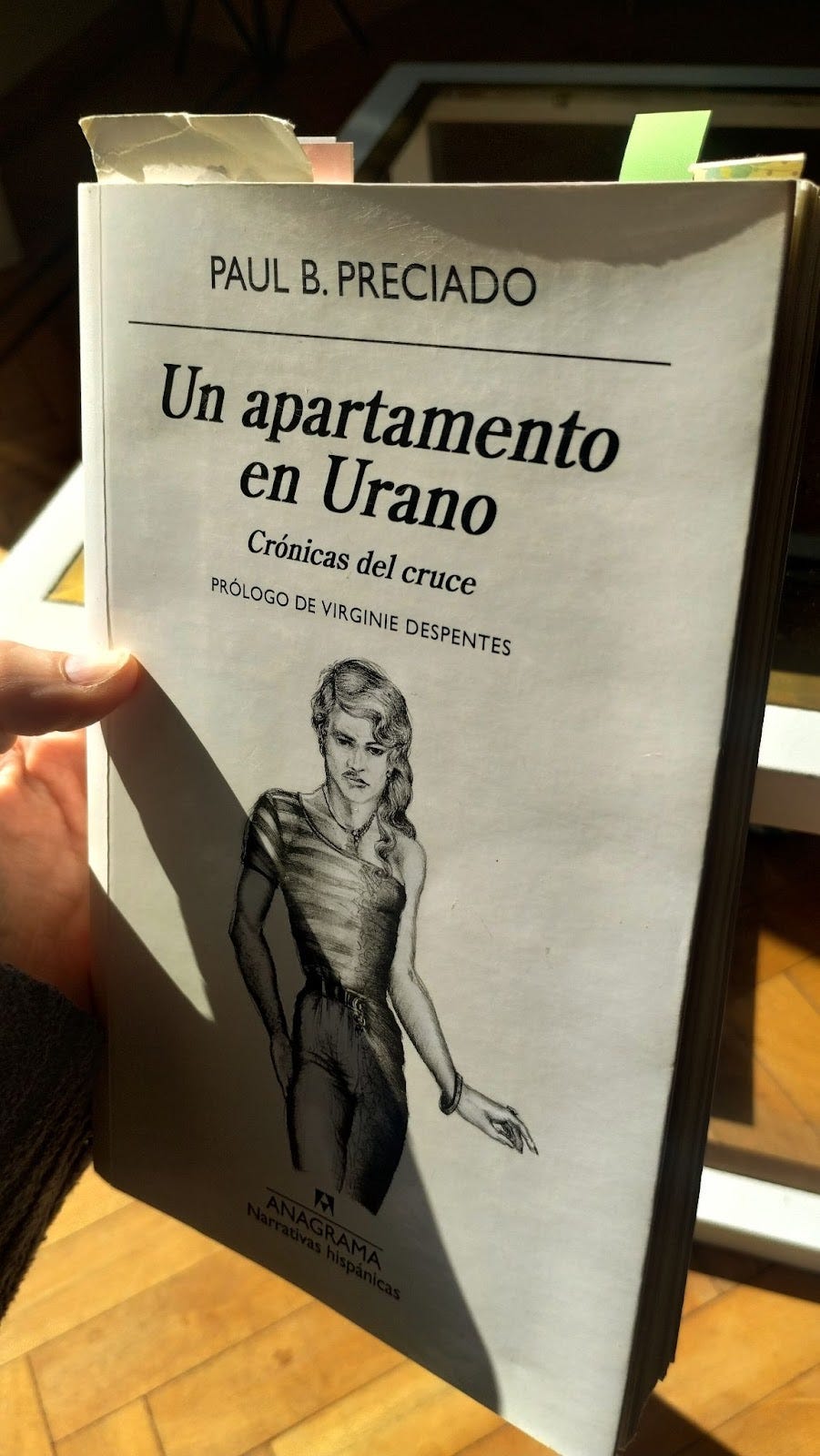
Excelente, Pau. Un placer leerte y armar nuevas rutas de lectura/consumo a través de estas reflexiones.