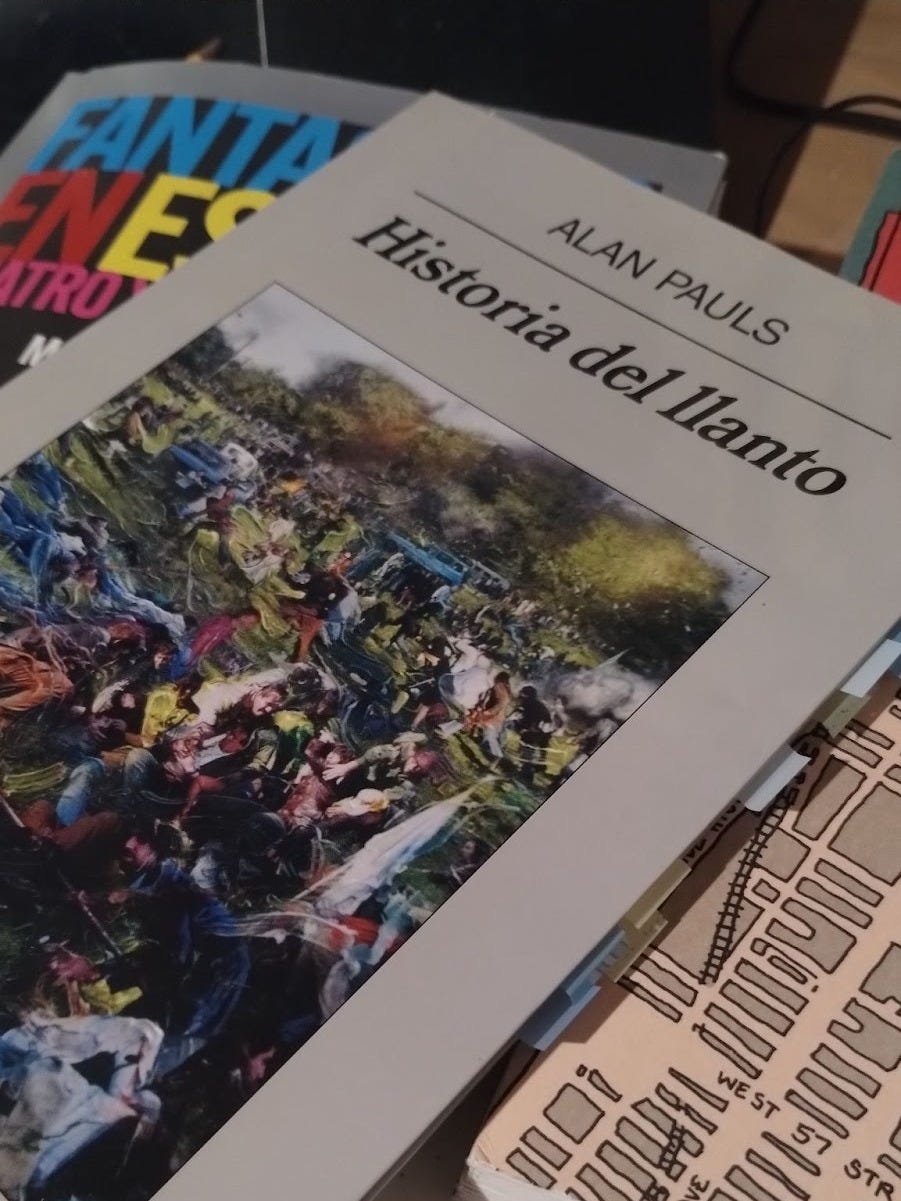¿Cómo mostrar aquello que no está presente? ¿Cómo hablar de lo que no se sabe? ¿Cómo recordar las ausencias?
A comienzos de este año leí dos novelas que, casualidades de la vida, en momentos casi marginales de la narración cuestionan la referencia de una misma palabra: “eso”.
La primera, Ciudad de cristal, de Paul Auster. Una novela sobre el lenguaje. El protagonista reflexiona sobre la polisemia de una palabra (“fate”, en inglés) y la asocia al caso de “it” en oraciones del tipo “It 's raining”. Leo: “It was something like the word “it” in the phrase “it is raining” or “it is night”. What that “it” referred to Quinn had never known”. O sea, en determinados usos, la palabra “eso” (“it”) tiene una referencia desconocida.
La segunda es Historia del llanto, de Alan Pauls. Una novela sobre la dictadura. El protagonista es, después de mucho tiempo, un tipo feliz y enamorado. Está en una fiesta donde se está homenajeando a una amiga que volvió del exilio después de veinte años, y él se encuentra locuaz, risueño, dicharachero. No se sabe a cuento de qué un hombre desconocido y hasta entonces silencioso se le acerca y le dice: Eso porque vos nunca estuviste atado a un elástico de metal mientras dos tipos te picaneaban los huevos. Silencio y estupor de nuestro protagonista. Narra el narrador omnisciente:
“…del episodio del oligarca torturado, piensa, lo que más lo pasma es el Eso con que empieza la frase de veneno que vierte en el agujero de su oreja. Eso, piensa. Eso ¿qué? ¿Qué es Eso? ¿Qué designa? ¿Todo lo que él ha estado diciendo en los últimos cuarenta minutos de la fiesta? ¿Lo que ha estado diciendo más la felicidad con que lo ha dicho? ¿Todo eso más él, él todo, entero, con su cara y su nombre y lo que hace y la manera de hablar y la edad que tiene? ¿Todo eso, él entero, de pies a cabeza, y poco importa evidentemente que sea la primera vez que el oligarca torturado se lo cruza en su vida, más ella, la mujer en cuyos brazos vuelve a dormirse y querría morir ahora, ya mismo, antes de que amanezca?”
El protagonista se exaspera porque, como participante de esta situación de enunciación, no encuentra la referencia. ¿“Eso”, qué? La perplejidad de la ausencia.
En Lingüística nos han enseñado que “eso” puede ser un deíctico, igual que “esto” y “aquello”, igual que “acá”, “ahí” y “allá”. La característica de estas palabras es que, a diferencia de otras como “árbol” o “bondad”, tienen un significado que excede la definición de diccionario. El significado de los deícticos depende de la instancia en la cual se los enuncia: “acá” es el lugar donde está quien enuncia; “ahí” es un lugar cerca de lx destinatarix; “allá” está lejos de ambxs.
Suele decirse que la deíxis es señalar algo por medio del lenguaje. El deíctico por excelencia es la palabra “yo”; para entender su significado tenemos que saber quién está hablando, a quién señala esa palabra “yo”. Émile Benveniste, autor de la teoría de la enunciación, lo explica en una frase famosa: es yo quien dice yo. Por supuesto, podríamos burlar la teoría, como hace Rebeca Lane en el verso “yo soy tú, tú soy yo” de la canción Tzk’at y como hace el personaje de Pauls al prescindir de la referencia.
Pocos días después de leer esta novela, me anoticié de la publicación de El fantasma de la deíxis, un título más que atractivo para un libro al que no pude acceder. Encontré, de todos modos, algunos comentarios y notas de prensa que me hicieron perder interés en el libro y, a la vez, me aportaron un nuevo concepto. Deixis ad phantasma. Dice esta nota:
Referirse a lo que no está presente. Sobre ese concepto lingüístico, denominado deíxis ad phantasma, gira El fantasma de la deíxis (Editorial Algorfa), el octavo de Francisco J. Fernández, profesor de Filosofía en Marmolejo. "Cuando hablamos de algo que no tenemos delante, hasta cierto punto es un fantasma", describe en declaraciones a este medio el autor.
Veo la luz para aquello que yo pensaba era un simple oxímoron. “Eso” es un deíctico que señala lo ausente, es decir, una deíxis en fantasma. Según Wikipedia, el fenómeno consiste en el “señalamiento a objetos no presentes en la situación de discurso”. Sigo googleando y encuentro que hay un poemario del español Ángel González llamado Deíxis en fantasma, cuyo poema homónimo empieza con un “aquello” carente de referencias:
Francisco Díaz De Castro, en su lectura de la obra de González, explica que “la deíxis en fantasma ocurre cuando un narrador lleva al oyente al terreno de lo ausente recordable o al reino de la fantasía constructiva”.
Lo “ausente recordable” me atraviesa. En el contexto del poema pareciera ser algo tan personal y universal como la juventud. Pero estamos en otro contexto. Esta semana, que empezó el 24 de marzo, que en Argentina empezó con el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, solo se me ocurre que el terreno de lo ausente recordable es habitado por nuestros desaparecidos de la última dictadura militar. Treinta mil ausencias presentes.
El informe de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los dictadores fue publicado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en 1984 con el nombre Nunca Más. En la presentación de este libro ante Raúl Alfonsín, primer presidente de la democracia, el intelectual Ernesto Sábato dijo: “En nombre de la seguridad nacional miles de ciudadanos fueron secuestrados y pasaron a formar parte de una categoría fantasmal: los ‘desaparecidos’”.
La categoría fantasmal me lleva a la tesis doctoral de Mariana Eva Pérez, que se pregunta cómo se representa la desaparición (¿otro oxímoron?) en el teatro argentino. El libro en el que se convirtió esta tesis se llama Fantasmas en escena (Paidós) y propone que la desaparición es una biopolítica de la producción de fantasmas. ¿Cómo se construyen “los aspectos decibles de la desaparición”?, se pregunta la autora retomando a Marc Angenot, un ya clásico de los estudios del discurso.

En mi país, las ausencias deben ser señaladas fantasmalmente porque nos quitaron su posibilidad material. Hablar de los desaparecidos es mostrar la ausencia de cuerpos y de información. Y hablar con los desaparecidos es traerlos a la escena de enunciación mediante nuestra memoria. Eso es lo que ocurrió en la sesión de espiritismo a la que asistí en una de las ya célebres Antivisitas guiadas por Mariana Eva Pérez y Laura Kalauz. Ahí, en un edificio de la Universidad de Buenos Aires, junto a mi amiga Florentina y un grupo de desconocidxs, practicamos -sin saber la teoría- una deíxis en fantasma.